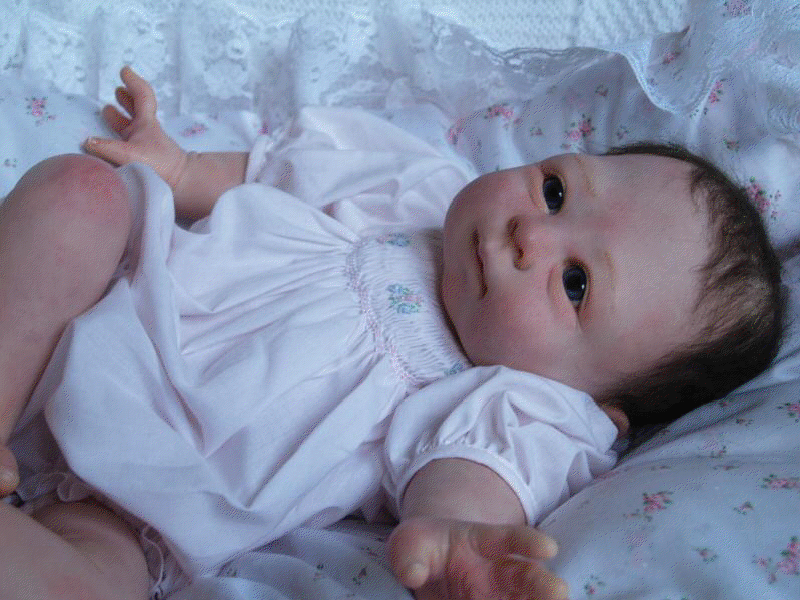La expedición avanzaba con paso firme a través de la espesura de la jungla, donde la vegetación era tan exuberante que apenas dejaba pasar la luz del sol. Atravesando la frondosa maleza, a duras penas unos pocos rayos luminosos llegaban hasta donde estaba el grupo. A la cabeza del mismo, dos cuadrillas de guías limpiadores se turnaban, abriendo camino al resto de forma contundente con sus grandes machetes de afiladísimas hojas y con una buena dosis de destreza. Bejucos, plantas trepadoras, lianas y ramas no eran obstáculo para sus fuertes brazos, acostumbrados desde años atrás a aquella ardua tarea que ejercían con una mecánica precisa, cual robots programados. Unos pocos metros por detrás, los porteadores caminaban pesadamente cargados con los equipos de campamento y los víveres. A continuación, el capitán Brook, seguido de un par de oficiales, encabezaba el grupo de exploradores, compuesto por ellos tres y una compañía de soldados a sus órdenes. También les acompañaban, en calidad científica, un zoólogo, el doctor James Darrell y un botánico, el doctor Francis Melville que, curiosamente, habían estudiado juntos en la universidad de Liverpool. Estos últimos iban cerrando el grupo, ensimismados con los especímenes de flora y fauna que iban encontrando cada cierto tiempo. Tan absortos iban en su tarea que no parecía molestarles ni la pegajosa humedad de la selva, ni los molestos insectos, revoloteando continuamente alrededor de sus rostros con su incesante zumbido.
Francis Melville había nacido en un pueblecito costero del sureste de Inglaterra. Desde temprana edad se había sentido atraído inconscientemente por el mundo de las plantas y de los árboles en general. Sus padres tenían un pequeño jardín en la parte trasera de la casa donde el pequeño Francis, a sus tiernos ocho años, ya cultivaba geranios, petunias y tulipanes, que luego trasplantaba en macetas y regalaba a familiares y amigos. Las paredes de su habitación estaban adornadas con dibujos y láminas de rosas, claveles, amapolas, dalias y demás. Su extraña pasión por el mundo de los vegetales al principio provocó una divertida fascinación en sus padres que, con el tiempo, fue transformándose en preocupación, pues Francis no se relacionaba de una manera normal con el resto de niños de su edad. Su carácter fue cambiando de forma gradual hasta convertirse en un niño huraño, introvertido y con fuertes y constantes cambios de humor. Decidieron consultar con varios médicos, tras lo cual, estos llegaron a la conclusión de que padecía una especie de autismo leve con muy probable tendencia a ir empeorando, por lo que les aconsejaron apoyarle en sus aficiones e intereses, pues esto reforzaría su conexión con el mundo real y evitaría posibles recaídas.
Cuando Francis se enteró de que se preparaba una expedición para contactar con la tribu perdida de los cazadores de caimanes en la selva venezolana del Amazonas y buscaban biólogos para formar parte del equipo científico, vio ante sí la oportunidad que había estado esperando siempre. Gracias a ciertos contactos de su padre, que había servido como oficial en el ejército, logró que le admitieran.
Ahora estaba a miles de kilómetros de su ciudad natal, en un paraje inhóspito y lleno de peligros, soportando un clima húmedo y caluroso, totalmente opuesto al fresco ambiente de su comarca, pero indudablemente dichoso.
-Doctor Melville, le presento a la rana velluda, de la que supongo habrá oído hablar- dijo el doctor Darrell, mientras sostenía un pequeño batracio en la palma de su mano izquierda-. Es la única de su especie que tiene pelo, aunque en realidad se trata de una especie de vello finísimo que le crece en la parte superior de la cabeza y que es casi inapreciable para el ojo humano- sentenció, mientras acariciaba suavemente a la criatura.
El botánico observó al animal durante un instante y después continuó estudiando la enredadera que se extendía sobre su cabeza hasta perderse en lo más alto del tronco de un cedro rojo. Tomó una de sus hojas y la depositó con enorme cuidado en un portaobjetos para, después, guardarlo en la mochila.
-Los bichos son su especialidad, señor Darrell. La mía son las plantas. Y, si le tengo que ser sincero, me fascinan completamente. No olvide que la vida en este planeta depende en buena medida de ellas- concluyó, mientras no dejaba de admirar cada nuevo especimen que encontraba a su paso.
-Oh, sí, desde luego. No dudo de la nula existencia de esta conversación si no hubiera sido por estas verdosas criaturas, lo cual he de agradecer eternamente, sin duda- respondió James con una fina ironía.
Los dos científicos continuaron enfrascados en su permanente observación de la flora y fauna de la zona. Francis pronto se fue separando inconscientemente del resto del grupo. Cuando James observó, en un momento dado, que su colega no estaba dentro de su campo de visión, apresuró el paso hasta llegar a la cabeza del grupo para dar la voz de alarma al capitán Brook, quien, inmediatamente ordenó detener la marcha y realizar una batida. Tres horas después se daban por vencidos.
Francis había observado una rara especie de helecho que le había llamado la atención sobre el resto. La disposición de sus hojas y el tamaño de estas no se correspondía con ninguno de los de su familia. Cuando se aproximó hasta la planta, se percató, con profunda emoción, de que aquel especimen no aparecía en ninguno de los libros que había estudiado. Decidió realizar un pequeño bosquejo en su diario con el fin de documentar el hallazgo. Tomó algunos apuntes y, cuando dio por concluida su labor documental, observó que se había separado involuntariamente del grupo. Un sudor frío recorrió su espina dorsal. Con la mano temblorosa, tomó la cantimplora, en la que apenas quedaban un par de dedos de agua y dio un pequeño sorbo. La humedad comenzaba a ser asfixiante, así que decidió quitarse el chaleco de tela y aflojarse dos botones de la camisa. Se apoyó en el grueso tronco de una ceiba, enjugó la frente con su pañuelo y valoró la situación.
“Debo haber tardado en realizar el boceto y las anotaciones unos doce minutos, quince a lo sumo. Eso quiere decir que no pueden andar demasiado lejos. Al ritmo que nos estamos desplazando hoy, quizá estén a unos ochocientos metros de donde me encuentro. El camino que han tomado debe ser fácil de localizar, bastará con ver el rastro de ramas cortadas que dejan los limpiadores a su paso. Veamos, la dirección que llevaban era esta.”
Tomó como referencia el lugar donde había visto por última vez (o al menos así lo recordaba) a su colega James y se dirigió en línea recta hacia un grupo de mangles. La espesura de la vegetación lo detuvo a los pocos metros. Incrédulo, comenzó a buscar en el suelo rastros de hojas, lianas o ramas cortadas, pero fue en vano.
“No es posible. Juraría que fueron en esta dirección.”
Giró sobre sí mismo y avanzó en línea recta con igual suerte. A los pocos minutos, con el rostro desencajado, la desesperación comenzaba a hacerse un hueco en su alma. Desorientado, comenzó a gritar el nombre de sus compañeros. Esperó una respuesta, pero no la obtuvo.
La confusión comenzó a ofuscar su mente, por lo que tomó la drástica decisión de atravesar la espesura en la dirección que creía correcta, convencido de que unos metros más allá encontraría el rastro que le guiara hasta el resto de la expedición. “Estoy seguro de que James ha continuado por aquí. Es cuestión de atravesar la maraña de enredaderas. Al otro lado estará el rastro de los limpiadores, así que debo cruzar este trecho.”
Avanzó con dificultad unos pocos pasos, con el cuerpo inclinado, ayudándose con los brazos mientras contoneaba su espalda como una gran serpiente, esquivando las ramas y bejucos que salían a su paso una y otra vez. De pronto, su pie izquierdo quedó inmovilizado entre dos raíces que sobresalían del suelo. Al intentar desencajarlo, perdió el equilibrio y se encontró tumbado boca abajo sobre una mullida alfombra de helechos. Maldiciendo al diablo intentó levantarse, aunque en ese momento sintió cómo su muñeca derecha era rodeada de forma suave pero firme por una liana. Desconcertado, notó la fricción áspera de la dura superficie sobre su piel, erosionándola. Con la mano libre, intentó asir el pequeño cuchillo que llevaba colgado al lado derecho del cinturón. Cuando, a duras penas, consiguió cogerlo con la punta de los dedos, dos enredaderas rodearon su antebrazo izquierdo entrelazándose lentamente en dirección hacia el codo. Un sudor pegajoso goteaba incesante por su rostro mientras giraba la cabeza noventa grados para poder contemplar horrorizado cómo unas enormes raíces habían surgido de la nada para dejar trabado su tobillo derecho. Al abrir la boca para pedir auxilio, un grito ahogado surgió de su garganta: sus labios habían sido tapados, como si de una mano se tratase, por la elástica rama de una trepadora.
Comenzó a notar que, en cada nueva respiración, una cantidad menor de aire llegaba hasta sus pulmones, los cuales habían empezado a menguar progresivamente. Sin apenas ser consciente de ello, dejó de preocuparse por su situación y sus pensamientos se difuminaron lentamente en la inmensidad vegetal que le rodeaba. Las necesidades físicas pronto pasaron a ser un vago y lejano recuerdo. En el instante siguiente, todo su ser se concentró en la única tarea de producir oxígeno. Una vida distinta comenzaba a fluir por sus venas, que ya no transportaban sangre, sino savia.
Autor: Óscar Morcillo